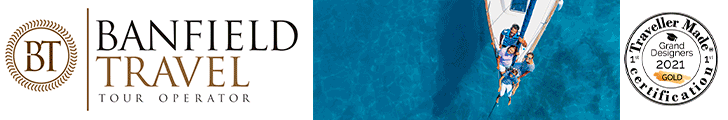Pocos lugares deben dar una sensación tan clara de “fin del mundo” como Cabo Vírgenes. Ubicada en el extremo de la provincia de Santa Cruz, existe una sola forma de llegar: luego de atravesar una ruta de ripio de unos 130 kilómetros desde Río Gallegos, la civilización más cercana, sin estaciones de servicio ni pueblos intermedios. A lo sumo, emergerán en medio del camino algunos ñandúes a pura corrida, algunas ovejas pastando como si les fuera la vida en ello y algunos zorros sabedores de que hay ovejas cerca. En el trayecto, la aridez se ve interrumpida por algunos campamentos de yacimientos petrolíferos, por la estancia El Cóndor, propiedad del empresario Luciano Benetton, y por Monte Dinero, a diez kilómetros del destino final, donde funciona la hostería La Casa Grande, donde se puede degustar alguna delicia en base a cordero antes de hacer el último esfuerzo.



La recepción para los visitantes a Cabo Vírgenes corre por cuenta del viento. En el acceso a la pingüinera, un cartel del guardaparques advierte: “Estoy de ronda, vuelvo enseguida”. El texto está casi desteñido y da la sensación de que ese papel lleva meses allí. Sensación que se reforzará a la salida, una hora más tarde, momento en que la casilla seguía vacía.
El lugar está literalmente tomado por los pingüinos, que establecieron sus nidos en las abundantes matas verdes (que, a pesar de tener ese nombre, son más bien grisáceas) que yacen entre las plantas de calafate, no menos numerosas. Un sendero principal exhibe carteles donde se cuenta vida y obra de estas aves y, a medida que se lo transita, el ruido se vuelve ensordecedor: son las cientos de miles de crías (se las distingue por el color gris del pelaje, en lugar del negro de los adultos, porque en materia de tamaño se emparejan a partir de los dos meses de vida) que gritan por comida. Los pingüinos parecen contratados ad hoc para el disfrute del visitante: caminan, se tocan, se muestran necesitados de contacto entre ellos. Uno decide pasar su aleta sobre el hombro de quien pareciera ser su hijo y posa para quien quiera fotografiarlos.
El faro es el segundo atractivo de Cabo Vírgenes, que lleva ese nombre porque Fernando de Magallanes llegó hasta aquí por primera vez el 21 de octubre de 1520, día en que se celebra la festividad de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Volviendo desde la pingüinera, el acceso con automóvil es prácticamente imposible: una subida empinada a casi 90 grados, repleta de baches en los que cabe un auto mediano casi completo. Sólo aquel que lo completa comprende las dos sensaciones indescriptibles que significa llegar a lo más alto. La primera, la de que la experiencia pudo haber terminado con el vehículo volcado; la segunda, la desazón de no haber descubierto el ascenso manso y mejorado que propone el segundo camino, por detrás.
En el costado se ubica el mojón del kilómetro 0 de la mítica Ruta 40, esa que une la Argentina desde esta punta sur hasta el extremo norte, en La Quiaca. Un pequeño detalle: se trata de un falso mojón, mucho más grande que los que se encuentran habitualmente a los costados de las carreteras, puesto allí sólo para que los viajeros que lograron llegar hasta aquí puedan hacerse la selfie de rigor.
En lo alto, se puede tomar algo (o degustar exquisiteces como empanada de cordero, milanesa de cordero…), con vista al Estrecho de Magallanes en uno de los restaurantes con mejor nombre que existe: “Al fin y al cabo”. Por lo demás, el faro, de 26,35 metros de altura (incluyendo el pararrayos) e inaugurado el 15 de abril de 1904, parece abandonado. La estructura está cerrada y no hay nadie a la vista, aunque me indica el propietario del restaurante que se puede pedir un paseo a los gendarmes, cuando se los ve, claro. Al lado, un museo, también cerrado y casi vacío, con ventanas que dejan espiar unos diseños de barcos antiguos y algunos documentos.
El viajero mira hacia ambos costados para compartir el momento con alguien, pero la soledad es rotunda. Por suerte, el viento sigue ahí también para despedirlo.