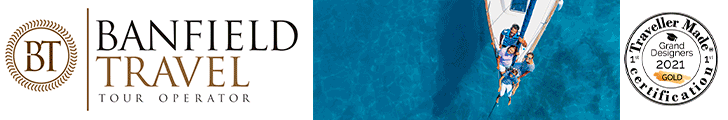El hotel Chabil Mar se destaca por la vista de sus villas y por el muelle donde es posible pasar un buen rato de paz
Belice, el vecino menos conocido de México y Guatemala, es un país tan pequeño que hasta resulta sorprendente que tenga norte y sur. Pero los tiene. Y es en este último punto cardinal donde guarda una de sus principales joyas: Placencia. Una región angostísima.
Siempre en dirección al sur, a la derecha, una laguna y a la izquierda, el mar, muy azul si está nublado, muy turquesa si está el sol. De punta a punta resorts bellísimos, barrios privados flamantes (y muchos otros en construcción, lo que habla de que la zona está en pleno desarrollo), negocitos que remiten a las películas sobre Centroamérica situadas en la década del ‘50 y, en especial paz.
Aquí no existe el concepto de “apiñarse”. Los hoteles, de pocas habitaciones cada uno (es decir, no hay de esos mega all inclusive del Caribe en los que si uno baja a desayunar en hora pico encuentra una fila más larga que el día de pago de jubilaciones en un banco oficial) están a prudencial distancia y en el centro, de calles polvorientas, para llegar de una vivienda a la siguiente o de un restaurante al que le sigue, es necesario caminar 60, 80, 100 metros. La gente es amable. Un hombre alto, respingado, muy british, apenas me ve girar la cabeza a un lado y a otro, un movimiento de desorientación, se me acerca: “¿Lo puedo ayudar en algo?”. No es un caso aislado: es la norma.
La playa no es ideal para los amantes de tumbarse horas en la arena: un exceso de flora en la orilla le da al mar, cuando uno se acerca, un aspecto “sucio”. La temperatura del agua, no obstante, es perfecta. Lo mismo la fauna: basta colocarse unas antiparras o tirar unas migas de pan para observar un desfile infinito de peces de los más diversos colores y tamaños. No en vano la principal atracción turística de todo el país es el Blue Hole, un círculo de coral que parece dibujado con compás, de 300 metros de diámetro y unos 1200 metros de profundidad, descubierto nada menos que por Jacques Cousteau. Los turistas tienen la posibilidad de recorrerlo durante unos minutos (el control de la Guardia Costera parece ser muy estricto, tanto en la cantidad de gente simultánea que puede estar como en la duración de la visita y el cuidado del lugar).
En el conjunto de hoteles, el Chabil Mar destaca por dos elementos: las villas con vista al mar y un muelle con unas mesitas en las que es posible tomar alguna de las comidas del día mientras las olas golpean alrededor.
Por la noche, la brisa sopla a una intensidad tan apropiada y refrescante que parece haber sido programada. Las opciones para cenar se multiplican: desde el paseo costero, donde abundan también los negocios de artesanías, hasta los locales de la calle principal, como Rumfish y Vino, con su maravillosa terracita al aire libre, Secret Garden, el jardincito tailandés sin pretensiones creado por Toby, oriundo de Frankfurt, y Becca, nacida en Miami o J’Dees, un sitio pensado para locales, en el que los platos cuestan cuatro dólares beliceños (contra 24 de los otros sitios) y el ambiente es magnífico, con sillas plásticas de diferentes colores y modelos, mesas de madera y música incomprensible a todo volumen. En este rubro también se anota Omar’s Creole Grub: tablones sin respaldo para sentarse y enredaderas sobre las que es imposible determinar de dónde vienen o hacia dónde van, pero que parecen decididas a ocuparlo todo. Para cerrar: un helado artesanal en Tutti Frutti, atendido por un italiano que parece el hermano de Liam Neeson.
Las cinco primeras letras de “Placencia” son las mismas que las de “placer”. Decididamente, no es una coincidencia.